No debería sorprendernos que nuestros hijos sean adictos. La mayoría de los adultos lo somos. A la comida, a los videojuegos, al éxito, al tabaco, al vino, al foro.. nuestra sociedad es una sociedad compulsiva hasta el extremo. Prácticamente todos los adultos que conozco tenemos una adicción en mayor o menor grado. Es una realidad tan invisible que hace que parezcan normales conductas como jugar durante interminables horas a una videoconsola (y no me refiero a los niños, ¡me refiero a los padres!) . Normales y socialmente aplaudidas y toleradas.
Me pregunto si ocurriría lo mismo si en vez de estar jugando a la consola papá o mamá estuvieran fumando porros o bebiendo vino, todas las tardes y la mitad de la noche.
Me diréis “pero no es lo mismo, los porros o el vino son drogas y esto no”. Bueno, se considera adicción a toda conducta que genere estos fenómenos: tolerancia (cada vez necesito más cantidad para sentir los mismos efectos) y dependencia (cada vez me vuelco más en el consumo o conducta). En esta definición entran conductas de muy diversa índole.
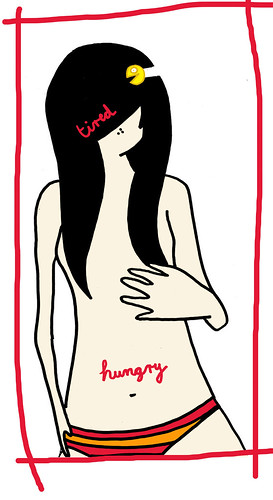
Quiero dejar muy claro que desde el punto de vista terapéutico, el poder tóxico de una droga no es en absoluto indicativo de la gravedad de la dependencia: esto quiere decir que puede ser infinitamente más grave una dependencia a, por ejemplo, el éxito empresarial o el deporte, que una dependencia a la heroína.
Ambas destruyen a la persona, porque la persona no es solo cuerpo, ni riñones, la persona es una identidad.
De hecho, los efectos de las drogas sobre el organismo son mínimos comparados con la devastación que sufre el adicto a otros niveles: familiares, sociales, laborales, personales.
Los efectos que una videoconsola pueden tener sobre el sistema nervioso central quizá no son tóxicos como los del cannabis, pero me consta que pueden ser igual o peor de devastadores para la persona.
La conducta adictiva, independientemente de qué es lo que nos engancha, es el auténtico problema. Quiero decir que el problema no son las maquinitas, no son las chuches, no es el tabaco, ni las rebajas de Zara. El problema es la adicción, se ponga ésta la máscara que se ponga, que en el fondo, da lo mismo.
Y más allá de todo esto, lo más importante es que lo que se transmite de padres a hijo NO es el tipo de adicción, es el MODELO ADICTIVO. Esto significa que el mal ejemplo no está en beber vino o jugar a la consola. Puede que a nuestro hijo nunca le dé por ninguna de estas cosas… pero dado que va a incorporar el modelo adictivo, lo reproducirá de una u otra forma porque desgraciadamente no sabrá hacer otra cosa para llenar su vacío existencial (al igual que nosotros no sabemos).
Como padres, tenemos la inmensa responsabilidad de trabajar nuestras carencias, que son los agujeros que intentamos tapar constantemente con sustancias y objetos. Por lo menos, darnos cuenta de que vivimos una vida en la que no toleramos la falta, el vacío ni el dolor. Y que vivimos sometidos a la búsqueda del placer inmediato, a costa de sacrificar tiempo para pensar, para compartir, para doler juntos y para mirarnos mejor los unos a los otros.
Cuando nuestro hijo se “engancha” a las maquinitas, no busca placer, busca consuelo. Consuelo en la consola, tiene gracia. Por la pantalla se le van todos los sentimientos que no tienen nombre, todo el miedo, la angustia y el dolor que produce el pensamiento. La desconexión calma, da gustito, aplaza la sentencia de tener que enfrentarse a sí mismo. Nuestros hijos aprenden de nuestra propia cobardía, no lo olvidemos nunca. Evitan las mismas cosas que nosotros evitamos: el contar lo que nos pasa, el decirle al otro lo que no nos gusta de él, el sentimiento de soledad, el agujero, el darse cuenta.
No podemos quejarnos de las adicciones de nuestros hijos, pero sí podemos empezar a preguntarnos qué modelos adictivos se dan en el seno de nuestras familias. Simplemente, descubramos nuestra propia adicción y dejemos de pensar en términos de cantidad, gravedad o toxicidad, para pensar en términos de polaridad: ¿qué es lo que relegamos a la sombra de lo inexistente y qué es lo que dejamos para la luz del bienestar? ¿qué es lo que nos hace sentir bien? y de eso que nos hace sentir bien… ¿qué hay detrás?.
Solo así podremos empezar a cambiar nuestros propios modelos familiares por otros, nuestra forma de relacionarnos con el entorno y caminar hacia una forma de incorporación menos voraz.
¿Alguien se atreve?
FUENTE: Violeta Alcocer
BLOG: EVA Mª MC. PSICÓLOGA
Me diréis “pero no es lo mismo, los porros o el vino son drogas y esto no”. Bueno, se considera adicción a toda conducta que genere estos fenómenos: tolerancia (cada vez necesito más cantidad para sentir los mismos efectos) y dependencia (cada vez me vuelco más en el consumo o conducta). En esta definición entran conductas de muy diversa índole.
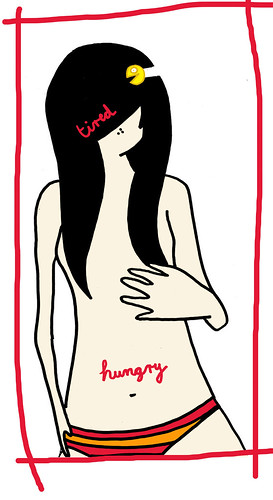
Quiero dejar muy claro que desde el punto de vista terapéutico, el poder tóxico de una droga no es en absoluto indicativo de la gravedad de la dependencia: esto quiere decir que puede ser infinitamente más grave una dependencia a, por ejemplo, el éxito empresarial o el deporte, que una dependencia a la heroína.
Ambas destruyen a la persona, porque la persona no es solo cuerpo, ni riñones, la persona es una identidad.
De hecho, los efectos de las drogas sobre el organismo son mínimos comparados con la devastación que sufre el adicto a otros niveles: familiares, sociales, laborales, personales.
Los efectos que una videoconsola pueden tener sobre el sistema nervioso central quizá no son tóxicos como los del cannabis, pero me consta que pueden ser igual o peor de devastadores para la persona.
La conducta adictiva, independientemente de qué es lo que nos engancha, es el auténtico problema. Quiero decir que el problema no son las maquinitas, no son las chuches, no es el tabaco, ni las rebajas de Zara. El problema es la adicción, se ponga ésta la máscara que se ponga, que en el fondo, da lo mismo.
Y más allá de todo esto, lo más importante es que lo que se transmite de padres a hijo NO es el tipo de adicción, es el MODELO ADICTIVO. Esto significa que el mal ejemplo no está en beber vino o jugar a la consola. Puede que a nuestro hijo nunca le dé por ninguna de estas cosas… pero dado que va a incorporar el modelo adictivo, lo reproducirá de una u otra forma porque desgraciadamente no sabrá hacer otra cosa para llenar su vacío existencial (al igual que nosotros no sabemos).
Como padres, tenemos la inmensa responsabilidad de trabajar nuestras carencias, que son los agujeros que intentamos tapar constantemente con sustancias y objetos. Por lo menos, darnos cuenta de que vivimos una vida en la que no toleramos la falta, el vacío ni el dolor. Y que vivimos sometidos a la búsqueda del placer inmediato, a costa de sacrificar tiempo para pensar, para compartir, para doler juntos y para mirarnos mejor los unos a los otros.
Cuando nuestro hijo se “engancha” a las maquinitas, no busca placer, busca consuelo. Consuelo en la consola, tiene gracia. Por la pantalla se le van todos los sentimientos que no tienen nombre, todo el miedo, la angustia y el dolor que produce el pensamiento. La desconexión calma, da gustito, aplaza la sentencia de tener que enfrentarse a sí mismo. Nuestros hijos aprenden de nuestra propia cobardía, no lo olvidemos nunca. Evitan las mismas cosas que nosotros evitamos: el contar lo que nos pasa, el decirle al otro lo que no nos gusta de él, el sentimiento de soledad, el agujero, el darse cuenta.
No podemos quejarnos de las adicciones de nuestros hijos, pero sí podemos empezar a preguntarnos qué modelos adictivos se dan en el seno de nuestras familias. Simplemente, descubramos nuestra propia adicción y dejemos de pensar en términos de cantidad, gravedad o toxicidad, para pensar en términos de polaridad: ¿qué es lo que relegamos a la sombra de lo inexistente y qué es lo que dejamos para la luz del bienestar? ¿qué es lo que nos hace sentir bien? y de eso que nos hace sentir bien… ¿qué hay detrás?.
Solo así podremos empezar a cambiar nuestros propios modelos familiares por otros, nuestra forma de relacionarnos con el entorno y caminar hacia una forma de incorporación menos voraz.
¿Alguien se atreve?
FUENTE: Violeta Alcocer
BLOG: EVA Mª MC. PSICÓLOGA

